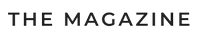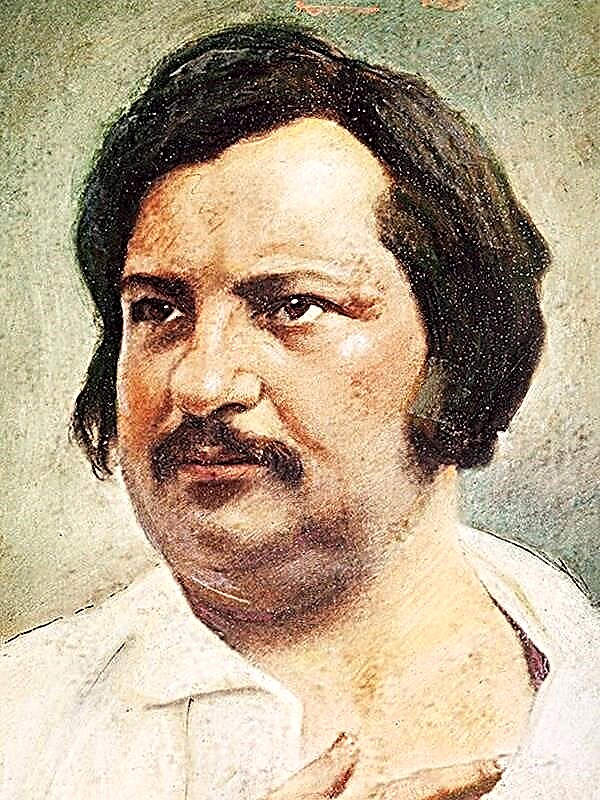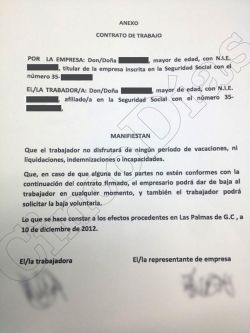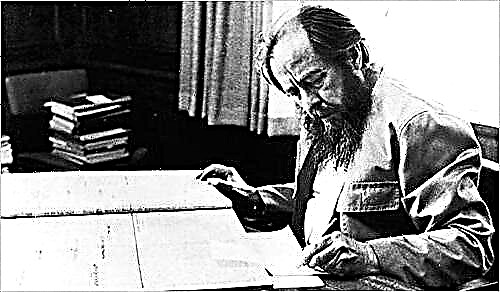El narrador se sienta en el vagón de segunda clase del tren Yokosuka-Tokio y espera la señal de partida. En el último segundo, una chica de campo de unos trece a catorce años con un rostro rudo y desgastado se encuentra con el carruaje. Poniéndose un nudo con cosas sobre sus rodillas, aprieta un boleto de tercera clase en su mano congelada. El narrador está molesto por su apariencia ordinaria, su embotamiento, que le impide incluso comprender la diferencia entre la segunda y la tercera clase. Esta chica le parece una encarnación viva de la realidad gris. Echando un vistazo al periódico, el narrador dormita. Cuando abre los ojos, ve que la niña está tratando de abrir la ventana. El narrador mira fríamente sus esfuerzos fallidos y ni siquiera trata de ayudarla, considerando su deseo un capricho. El tren entra al túnel, y justo en ese momento se abre la ventana con un golpe. El carruaje está lleno de humo sofocante, y el narrador, que sufre de una garganta, comienza a toser, y la niña se asoma por la ventana y mira hacia el tren. El narrador quiere regañar a la niña, pero luego el tren sale del túnel y el olor a tierra, heno y agua se derrama por la ventana. El tren pasa por un suburbio pobre. Detrás de la barrera del cruce del desierto hay tres niños. Al ver el tren, levantan las manos y gritan un saludo ininteligible. En ese momento, la niña saca cálidas mandarinas doradas de su pecho y las arroja por la ventana. El narrador comprende de inmediato todo: la niña se va a trabajar y quiere agradecer a los hermanos que se dirigieron a la mudanza para llevarla a cabo. El narrador mira a la niña con ojos completamente diferentes: ella lo ayudó a "olvidarse al menos por un tiempo de su cansancio y anhelo inexpresables y de la vida humana incomprensible, básica y aburrida".
Mandarinas
Share
Pin
Tweet
Send
Share
Send
Share
Pin
Tweet
Send
Share
Send
Real
Diablo cojo
"¿Sabes que dormiste ayer por la mañana?" - Entrando en la sala al alumno Don Cleophas, le preguntó a uno de sus amigos. Cleophas abrió los ojos y su primer pensamiento fue que las increíbles aventuras que experimentó anoche no fueron más que un sueño. Sin embargo, muy pronto se convenció de lo que había sucedido. ...
© 2024 https://inbel.org